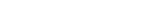Reporte primer trimestre 2024
Vigía responsabilidad extracontractual – Primer trimestre 2024
Esta primera entrega corresponde a las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema entre los meses de enero y marzo de 2024. Como es habitual, muchas de las decisiones sobre responsabilidad extracontractual en que la Corte emite pronunciamientos sustantivos corresponden a causas dirigidas en contra del Estado.
Responsabilidad médica y pluralidad de responsables
Los cuatro casos de responsabilidad médica resueltos en el período corresponden, en efecto, a demandas contra el Estado y, por tanto, fueron revisados por la Tercera Sala. En tres de ellos, la discusión se centró en la configuración de la falta de servicio, mientras que, en el cuarto caso, la cuestión central tuvo relación con la forma en que debían responder los dos servicios demandados.
En el primer caso, un hombre acudió a un CESFAM con una reacción alérgica por una picadura de abeja, pero no recibió atención inmediata ya que la recepción de pacientes se había delegado a un guardia de seguridad no capacitado. El paciente sufrió un shock anafiláctico y un paro cardiorrespiratorio; fue atendido de forma tardía y defectuosa por un paramédico, y trasladado —también de manera insegura— a un hospital donde no recuperó la consciencia. Finalmente, fue derivado a un segundo hospital, donde se le diagnosticó muerte encefálica. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la Municipalidad respectiva. La parte demandada alegó que se había realizado una calificación errónea de los hechos como falta de servicio, invocando, entre otras razones, que no se tuvo en consideración los limitados recursos de los CESFAM. No obstante, la Tercera Sala de la Corte Suprema compartió los razonamientos de los tribunales inferiores, estimando que las actuaciones del CESFAM no estaban justificadas y que los hechos configuraban responsabilidad (11 enero 2024, rol 187868-2023).
En el segundo caso, la falta de servicio se configuró por el retraso en la derivación de un paciente a un especialista, quien falleció posteriormente de cáncer. La Corte rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, confirmando la sentencia que concedió indemnización por daño moral a la cónyuge sobreviniente y a los hijos. Si bien en instancias inferiores se rebajó el daño moral ante prueba insuficiente y atendido el baremo jurisprudencial, existiendo un pronunciamiento confuso acerca de si se trataría de una pérdida de chance de tratamiento oportuno, la Excma. Corte rechazó la casación en el fondo atendida su manifiesta falta de fundamento. (6 febrero 2024, rol 233436-2023).
En el tercer caso, la demandante acudió al hospital por graves molestias en su embarazo. Fue hospitalizada por presentar un embarazo de alto riesgo y se sugirió su interrupción. Sin embargo, luego de 13 días, fue dada de alta sin tratamiento ni monitoreo continuo, consignándose un diagnóstico distinto de la inicial, y el feto murió a los pocos días. La Tercera Sala de la Corte Suprema estimó que se tenía por configurada la falta de servicio y confirmó el fallo de segunda instancia, al considerar que el hospital no otorgó a la demandante una atención de salud eficiente y eficaz que permitiera el resguardo de la vida del niño en gestación, de acuerdo con la Guía Perinatal del Ministerio de Salud. Respecto de la Guía, la Corte aclaró que, aun cuando estos protocolos médicos no constituyen verdades absolutas, sí cristalizan criterios de prudencia y permiten habitualmente definir lo que se considera una práctica médica adecuada en ese estado de la ciencia (12 marzo 2024, rol 154329-2023)
Finalmente, en el cuarto caso, una mujer consultó al CESFAM por un estado vertiginoso, y solo luego de la tercera consulta fue derivada a un hospital donde se le diagnosticó un accidente vascular. En este último recinto la mujer sufrió una caída que agravó su condición, lo que condujo posteriormente a su muerte. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que condenó solidariamente al hospital y a la Municipalidad respectiva. El hospital impugnó la condena solidaria, estimando que no concurrían sus requisitos y no se había ponderado independientemente la participación diferenciada de cada demandada. Frente a este argumento, la Corte Suprema concluyó que, si bien se trató de actuaciones desplegadas en diferentes momentos, se estaba ante una serie de hechos concatenados que conformaban una unidad a la que era posible aplicar la solidaridad. Sin embargo, y luego de transcribir extensos pasajes doctrinarios sobre las obligaciones concurrentes o in solidum, afirmó que, aun si se estimase que se trata de actos individuales, la condena sería idéntica, pues se trataría de obligaciones concurrentes, dada la imposibilidad de dividir las responsabilidades entre la Municipalidad y el hospital (27 febrero 2024, rol 197315-2023).
Otras faltas de servicio
Adicionalmente, se resolvieron dos casos en que se discutió la configuración de otras faltas de servicio.
En el primero de ellos, se resolvió que constituía falta de servicio la ausencia de acciones de mantención de una especie arbórea emplazada en la vía pública, por cuanto se constató el estado de pudrición en que se encontraba al caer una de sus ramas sobre la víctima. La Municipalidad respectiva alegó caso fortuito, ante lo cual la Corte formuló algunas precisiones sobre la institución. Señaló que la previsibilidad de un suceso obliga a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si ocurre el hecho dañoso, no obstante, las medidas adoptadas, este suceso puede ser calificado de imprevisto. Luego, para atribuir a tal acontecimiento el carácter de irresistible, explicó que no basta con disponer de cualesquiera medidas para impedir que se origine un daño, sino que ellas deben ser útiles, idóneas y efectivas para evitarlo. Así las cosas, concluye la Corte que el análisis de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad. En consecuencia, la altura del árbol —de entre 17 a 22 metros—, su edad —entre 45 y 50 años— y su estado de pudrición eran características que la demandada debió considerar al momento de decidir la ejecución de las políticas o medidas de conservación y mantención (11 enero 2024, rol 119319-2023).
En el segundo caso, se acogió un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que, revocando la de primera, rechazó la demanda en contra del Fisco por conductas desplegadas por CONAF. Con ocasión de un incendio forestal, personal de CONAF se desplegó en el lugar con un plan de combate al fuego, identificando sectores en que prohibió realizar labores por el alto riesgo involucrado, instrucción que comunicó personalmente y por radio. Sin embargo, una brigada que se sumó más tarde al trabajo comenzó a realizar labores en zonas que habían sido expresamente declaradas como prohibidas previamente, y los trabajadores fueron sorprendidos por una explosión que les ocasionó la muerte. Si bien la Corte de Apelaciones estimó que la difusión expresa y reiterada de la instrucción era suficiente medida de precaución, la Corte Suprema consideró lo contrario, estimando que CONAF estaba obligada a exigir y fiscalizar que las labores se realizaran bajo el cumplimiento irrestricto de las medidas de seguridad necesarias. Por ello, debía asegurarse de su conocimiento cabal por parte de todos los brigadistas, verificando que los que llegaron en horas de la tarde a prestar apoyo conocieran los términos específicos de la prohibición (27 febrero 2024, rol 64791-2023).
Responsabilidad en el ejercicio de acciones judiciales
Fuera de los casos de responsabilidad del Estado, la Corte Suprema se pronunció en dos casos sobre la posible negligencia en el ejercicio de acciones judiciales.
En la primera causa, sobre responsabilidad por infracción a los deberes fiduciarios de los gerentes de sociedades anónimas, el demandado interpuso una demanda reconvencional de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, sosteniendo que la demanda principal tenía por único objeto causarle daño en el mercado laboral, intención que se derivaba de los hechos imputados y la enorme suma demandada. Si bien la sentencia de primera instancia rechazó la demanda reconvencional por estimar que no se había acreditado la relación de causalidad entre la acción deducida y el daño, la de segunda instancia estimó que sí se verificaba dicho vínculo.
La Corte Suprema, por su parte, destacó que ninguna de las sentencias estableció cuál sería el delito o cuasidelito ejecutado por las demandantes principales, ni contienen análisis o razonamiento alguno sobre si la interposición de una demanda puede constituir, en sí misma, un acto doloso o culposo. Concluyó que el único presupuesto que podría derivar en un actuar doloso o culposo sería una hipótesis de abuso del derecho, pero aún bajo ese supuesto, no existe antecedente que acredite que la acción se dedujo abusivamente, con ánimo manifiesto de perjudicar o con evidente falta de interés jurídico. Adicionalmente, descartó la existencia de un vínculo causal entre el daño sufrido y la conducta de las demandantes. Por estas razones, acogió el recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, y rechazó la demanda reconvencional (5 marzo 2024, rol 78864-2021)
En el segundo caso, en cambio, se acogió la demanda de responsabilidad civil derivada de la realización de dos remates de inmuebles que pertenecían a la demandante. El hecho ilícito consistió en la tramitación indebida de un juicio ejecutivo, pues se notificó la demanda a quien no tenía la representación de la ejecutada, lo que condujo en dos oportunidades a que se declarara la nulidad de todo lo obrado, pero luego no se realizaron actuaciones tendientes a dejar sin efecto los actos que fueron consecuencia de las actuaciones viciadas. Si bien la Primera Sala de la Corte Suprema precisó que el mero ejercicio de la acción ejecutiva no constituye un ilícito civil, sí puede serlo su ejercicio o tramitación negligente (11 marzo 2024, rol 53052-2022).
Perjuicios
En el caso recién expuesto, se destaca también lo resuelto respecto al lucro cesante demandado. El lucro cesante estaba configurado por el valor de arriendo de las propiedades rematadas, valor que se demostró mediante informes periciales. Sin embargo, al calcular la indemnización, se realizó una rebaja prudencial al monto propuesto en el peritaje, pues en este no se habían descontado los gastos necesarios para producir los beneficios demandados, los que se estimaron en un 30% del total indicado en el informe (11 marzo 2024, rol 53052-2022).
Asimismo, tuvimos a la vista una sentencia interesante que se pronuncia sobre daño moral derivado del daño a la propiedad. Se demandó la indemnización de los perjuicios provocados por un accidente de tránsito, concediéndose la del daño emergente derivado de la reparación del vehículo. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la indemnización del daño moral por falta de prueba, teniendo en cuenta que lo normal y corriente no es que una persona sufra afecciones psicológicas serias a raíz del detrimento que pueda sufrir un bien material que le pertenece (6 marzo 2024, rol 59827-2022).
Prescripción
En materia de prescripción revisamos tres sentencias interesantes.
En el primer caso, un grupo de adjudicatarios y herederos de adjudicatarios de unos terrenos en virtud de la Reforma Agraria demandaron la responsabilidad del Estado por incumplir la obligación subyacente a dicha reforma, que era mejorar el nivel de vida de los campesinos. Afirmaron que, luego de la disolución de la CORA en 1978, quedaron sin protección estatal y endeudados, y debieron desprenderse de sus tierras mediante entrega informal a terceros o ventas a precios irrisorios. Como prueba de ello, invocaron el encargo que hizo el Ministerio de Agricultura a la Universidad Arcis, en el año 2000, de un estudio sobre la situación de los parceleros CORA y sus herederos, el cual concluyó que sus derechos habían sido afectados por actos del Estado.
En primera instancia, se acogió la excepción de prescripción y se rechazó la demanda, decisión confirmada en segunda instancia. Pronunciándose sobre el recurso de casación en el fondo, la Tercera Sala aclaró que resultan aplicables las reglas del Código Civil en materia de prescripción, y que la supuesta ausencia de reconocimiento por parte del Estado del informe no evita que corra el plazo de prescripción, pues la imprescriptibilidad debe establecerse por ley. Estimó, asimismo, que el más reciente hecho generador de responsabilidad se remontaba a la disolución de la CORA, y no a la dictación del decreto supremo que encargó el estudio, incluso si se le considerara como un acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, pues el art. 2332 CC es claro en cuanto a que la prescripción se cuenta desde la perpetración del acto. En cualquier caso, concluyó que, incluso si se considerara como inicio de la prescripción la fecha de evacuación del informe, ello ocurrió en 2003, por lo que la acción se encuentra igualmente prescrita (30 enero 2024, rol 84309-2023).
En sentido similar, respecto del carácter prescriptible de la acción para demandar la responsabilidad del Estado, se pronunció la Tercera Sala en un caso en que demandaron los familiares de una persona que fue detenida por presuntos hechos terroristas, privada de libertad por 16 meses y sometida a dos juicios, resultando absuelta en ambos. El Fisco opuso excepción de prescripción, y la demanda fue rechazada en ambas instancias. La demandante alegó en el recurso que la acción para perseguir la responsabilidad del Estado no se sujetaba a las reglas del Código Civil sino a las normas constitucionales y, por tanto, era imprescriptible. Sin embargo, la Corte aclaró que para el caso existía una norma expresa, de aplicación especial: el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que fija un plazo de prescripción de 4 años. No era posible, por lo tanto, sostener que en el caso correría una suerte de imprescriptibilidad de la acción por responsabilidad del Estado (26 febrero 2024, rol 222792-2023).
Finalmente, en relación con el cómputo del plazo de prescripción, la Primera Sala se pronunció en un caso en que se demandó la responsabilidad extracontractual derivada de hechos de violencia intrafamiliar de los que fue víctima una mujer durante el matrimonio. El demandado alegó que la acción se encontraba prescrita por haber transcurrido más de 4 años desde el último acto de violencia, y el tribunal de primera instancia acogió la excepción de prescripción. La Corte de Apelaciones, por su parte, revocó la sentencia, estimando que la prescripción había estado suspendida hasta el momento en que se declaró el divorcio entre los cónyuges, en virtud del inciso final del art. 2509 CC. La Corte Suprema, en cambio, estimó que la prescripción de la acción se había interrumpido mediante la interposición de la demanda de divorcio por culpa ante los tribunales de familia, pues correspondía a una demanda judicial que daba inicio a un juicio tendiente a determinar la responsabilidad del demandado en los hechos de violencia denunciados, es decir, tenía por objeto la declaración o reconocimiento del actuar ilícito. En consecuencia, aunque fuera debatible que el plazo se encontrara suspendido, ello no tendría influencia en lo dispositivo del fallo (26 marzo 2024, rol 10616-2023).
Violaciones a los DDHH
Finalmente, identificamos una serie de pronunciamientos interesantes en materia de responsabilidad del Estado por violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura. Las sentencias consolidan las tendencias que se vienen desarrollando en los últimos años, aunque se advierten algunos matices especialmente en lo relativo a la valoración del daño moral.
Así, en un pronunciamiento que se reitera frecuentemente, la Segunda Sala explicó que la particularidad del daño moral hace que no puedan aplicarse, al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales. Sin embargo, su indemnización no puede fijarse recurriendo únicamente a la prudencia de los juzgadores, los que deben observar la realidad de cada caso en particular y los montos que, en casos similares, se han otorgado, recurriendo a los baremos jurisprudenciales (22 enero 2024, rol 64659-2023). El caso se trató de la demanda intentada por una mujer cuyo padre fue secuestrado cuando ella era una niña y debió comenzar a trabajar para su sustentación a los 11 años. Se le otorgó una indemnización de $80.000.000.
En similar sentido, la Corte precisó en otra sentencia que, por la particularidad del daño moral, su determinación debe realizarse prudencialmente, pero no de manera arbitraria o antojadiza, sino que debe analizarse cada caso en base a sus especificidades y particularidades, fundándose en los principios de equidad y expresando las razones de la decisión (29 enero 2024, rol 26000-2023). En este caso, la demandante era una mujer que había sido detenida y torturada por varios días y, mediante sentencia de reemplazo, se le concedió una indemnización de $10.000.000.
Sin embargo, y aludiendo a la misma particularidad del daño moral, un tercer pronunciamiento afirmó que la cuestión quedaba enteramente entregada a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado (27 febrero 2024, rol 102892-2023). La demanda fue entablada por un hombre que fue privado de libertad por un año, torturado y privado de su nacionalidad, por lo que debió abandonar el país. No se alude en este caso a la relevancia de los casos similares o los criterios de equidad.
Ahora, en cuanto a la necesidad de expresar las razones de la decisión, mencionada en el segundo caso, resulta pertinente un cuarto pronunciamiento. Pronunciándose sobre la demanda entablada por el hermano de una víctima de secuestro calificado, la sentencia de primera instancia concedió una indemnización de daño moral de $30.000.000. La sentencia de segunda instancia, por su parte, afirmó que compartía los fundamentos de la sentencia de apelada, pero aumentó el monto de la indemnización a $100.000.000, sin justificarlo. La Segunda Sala de la Corte Suprema estimó que, por esta razón, faltaban las consideraciones de hecho y de derecho que justificaban la decisión y acogió el recurso de casación en la forma interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado. En la sentencia de reemplazo se mantuvo el monto fijado en primera instancia, el que estimó se justificaba en los criterios ya referidos en los casos anteriores: los hechos del caso particular, los montos otorgados en casos similares y los baremos obtenidos de los estudios jurisprudenciales (26 marzo 2024, rol 10235-2022).
Finalmente, se destaca un caso de homicidio calificado en que se discutieron las formas de reparación de las violaciones a los derechos humanos. En la parte civil, los demandantes solicitaron, además de la indemnización de perjuicios, la publicación de un extracto de la sección penal de la sentencia en diarios de la ciudad, como reconocimiento público de la comisión de un delito de lesa humanidad en contra de la víctima. La sentencia de instancia concedió únicamente una suma de dinero como indemnización, por lo que los demandantes interpusieron un recurso de casación en la forma, estimando que no se pronunciaba sobre la segunda forma de reparación. La Segunda Sala de la Corte Suprema afirmó que esta alegación suponía impugnar precisamente lo decidido por los jueces de instancia, que estimaron que el resarcimiento se satisfacía con la suma de dinero, rechazando el recurso. Sin embargo, dos ministros de la sala fueron de la opinión de que el recurso debía acogerse, sobre la base de los principios y directrices contenidos en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147, relativa a los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones (23 febrero 2024, rol 29870-2021).