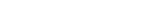Juan Pablo Mañalich: "Ni perdón ni olvido"
“La facultad de perdonar hace posible que quien perdona corte la ligazón que lo ata al evento que, como una interpelación desde el pasado, hace apropiado el castigo. En tal medida, la apuesta transicional por dar continuidad al orden impuesto a través del terror vuelve enteramente impertinente la actual apelación al perdón a favor de los victimarios”.
En el libro que recoge una larga entrevista que le realizara la periodista Margarita Serrano, Edgardo Boeninger aportaba algunos puntos de vista que sería prudente no perder de vista cuando se discute acerca de la pertinencia de un indulto que pudiese favorecer a algunos de los condenados cuyas penas de cárcel son cumplidas en Punta Peuco. A propósito de lo que a su juicio estaba en juego en el plebiscito de 1988, Boeninger observaba lo siguiente: “Estábamos convencidos de que el público no quería más guerra, quería paz. Tomamos una decisión en ese sentido, satisfacer a la gente. Y qué quería la gente: que le resolvieran los temas para que siguiera creciendo el país, así como los problemas sociales. Nosotros teníamos que hacer un máximo esfuerzo en lo social, seguir adelante con los beneficios económicos que Hernán Büchi ya había logrado durante cinco años; o sea, ya nos habían puesto la vara a cierta altura. Eso era lo decisivo. Y creo que en eso acertamos”.
Según Boeninger, entonces, lo que estaba en juego para la Concertación de Partidos por la Democracia era asegurar la continuidad de aquello que, con reconocible entusiasmo, Carlos Peña ha dado en llamar el proceso de “modernización capitalista” impulsado por la dictadura, por la vía de conferirle legitimidad democrática. Unas pocas páginas más atrás, el entrevistado destacaba que “lo de la Comisión Rettig fue una obra absolutamente de Aylwin”, Boeninger recordaba que el primer presidente de la transición había sostenido que “los derechos humanos hay que sacarlos de la arena política”, a lo cual habría añadido: “Tenemos que buscar una solución, porque entre el punto final de la derecha y las graves injusticias a las víctimas y, en consecuencia, la postura del Partido Socialista, no hay acomodo posible”.
El “acomodo”, sin embargo, fue encontrado. En efecto, lo que hizo posible sacar el asunto de los derechos humanos de la arena política consistió en lo que puede caracterizarse como la estrategia de solución jurídica. A través de ella, el procesamiento político-institucional del terrorismo de Estado quedó, en lo fundamental, estrictamente relegado al foro judicial, de un modo que ha sido funcional a su reducción a un conjunto de crímenes singulares perpetrados por agentes individuales. Esto ha hecho posible que la deliberación oficialmente registrada acerca del terror como herramienta de violencia política —y más precisamente, como método gubernamental— haya podido ser reducida al debate judicial acerca del castigo merecido por quienes hayan de ser sindicados como autores y partícipes de los crímenes en cuestión.
Los ecos de semejante estrategia reduccionista llegaron a impactar, incluso, las iniciativas de carácter extrajudicial impulsadas por los gobiernos concertacionistas: mientras el Informe Rettig validó la solución de compromiso consistente en reconocer violaciones de derechos humanos perpetradas por civiles en contra de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, el texto que fijó el resultado alcanzado por la así llamada “Mesa de Diálogo”, dado a conocer en junio del año 2000, prescindió del reconocimiento de una “política institucional y sistemática de violación de los derechos humanos”, para validar, en cambio, una jerga que sólo menciona “las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el Gobierno Militar”. Esta vocación por el eufemismo ha dado lugar a un escenario que difícilmente podría ser más favorable para quienes apoyaron sostenida y entusiastamente al régimen que desplegó esa misma violencia criminal, pero sin llegar a “mancharse las manos de sangre”, y que hoy esgrimen esta precisa circunstancia para separarse, cobardemente, de aquél.
El sino de la experiencia transicional chilena ha consistido en una privatización del significado del terrorismo de Estado, como si se tratara de una disputa en la que se enfrentan los victimarios y sus apologistas, por un lado, y las víctimas y sus deudos, por el otro. Esto puede contribuir a explicar por qué, cuando vuelve a aparecer la errática referencia a un acto de perdón, esta vez promovida por un sector de la curia que parece estar alcanzando el mismo grado de senilidad que muestran algunos de los condenados a favor de cuya redención se intercede, la posición de quien tendría que otorgar el pretendido perdón quede subliminalmente llenada por quienes, contra viento y marea, han reclamado por décadas que se haga justicia. Este desplazamiento es jurídicamente llamativo.
Las penas que actualmente se ejecutan en Punta Peuco han sido impuestas por el Estado de Chile, representado por sus tribunales. Y es el mismo Estado, en consecuencia, el único legitimado para conceder un eventual indulto. Cuando las cámaras y los micrófonos se redirigen hacia quienes han luchado por impedir que las víctimas empíricas del terror vuelvan a desaparecer, esta vez en el olvido, para que ellos manifiesten una disposición favorable a perdonar, somos testigos de un lapsus que deja entrever que la pretendida indignación y censura pública que esas condenas tendrían que simbolizar es, más bien, una impostura, que sólo esconde el hecho de que la transición los dejó solos, administrando un padecimiento que, en retrospectiva, se nos presenta como el costo de la modernización capitalista que la transición aseguró. Nótese, de paso, que no es casualidad que la ley sólo reconozca eficacia al “perdón del ofendido” para extinguir la responsabilidad por algún delito si éste es uno de acción penal privada (el paradigma de lo cual son la injuria y la calumnia), esto es, un delito cuya persecución el Estado justamente no asume como una tarea pública.
Si desactivamos ese desplazamiento, es altamente improbable que podamos dar con una razón atendible para que el propio Estado, sin transferir su propia responsabilidad, libere graciosamente a los reclusos de Punta Peuco. Hannah Arendt pensaba que la facultad de perdonar representa el correlato invertido de la facultad de prometer. Si por la vía de hacer promesas somos capaces de contrarrestar el carácter impredecible con el que se nos aparece el futuro, por la vía de perdonar nos mostramos capaces de socavar el carácter irreversible de lo que se ha constituido como pasado. La facultad de perdonar hace posible que quien perdona corte la ligazón que lo ata al evento que, como una interpelación desde el pasado, hace apropiado el castigo. En tal medida, la apuesta transicional por dar continuidad al orden impuesto a través del terror vuelve enteramente impertinente la actual apelación al perdón a favor de los victimarios. Pues para satisfacción de Boeninger, la transición fue exitosa en lograr anclar el presente de Chile a ese pasado, que es, justamente, lo que nos recuerda Punta Peuco.