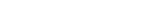"Reuniones en lugares públicos" - Enrique Navarro
Se trata de un derecho fundamental —ya reconocido en Francia en 1791— y que, en nuestro país, solo se incorporó en las reformas liberales de 1874, en una redacción similar al actual texto, asegurándose el derecho de reunirse “sin permiso previo y sin armas”, precisando que las reuniones que se realicen en lugares públicos “serán siempre regidas por las disposiciones de policía”.
La doctrina de la época expresaba que dicha regulación se justificaba por el tráfico, exigencias de salud y el embellecimiento de las poblaciones, aunque estimaba más conveniente la dictación de una ley. Incluso, Huneeus enfatizaba que no se podrían prohibir reuniones o fijar un límite en relación a las personas a congregarse, debiendo sí la autoridad cumplir un rol esencial de vigilancia.
La Carta de 1925 mantuvo la normativa y el Presidente Alessandri la justificó en consideración a que las calles y plazas son bienes nacionales de uso público, de modo que si bien “todo habitante del país tiene derecho de reunirse donde se le antoje”, como “los congregados serán solo una parte de la colectividad, ellos lesionan el derecho de los demás para transitar por esos lugares”. En cumplimiento del mandato constitucional se dictó un Decreto en 1927. Ello motivó que ciertos autores (Bernaschina) estimaran aconsejable modificar la Constitución, entregando su regulación a la ley y no a reglamentos, que habrían restringido en exceso el derecho.
Ello se materializó, en 1971, por la Ley 17.398, reemplazando las expresiones “disposiciones generales de policía” por las de “disposiciones generales que la ley establezca”. Se dejó constancia de que el nuevo régimen resultaba más eficaz, por cuanto sería muy fácil, por la vía administrativa, modificar la reglamentación policial para hacer difícil el ejercicio de tal derecho o entrabarlo.
En los antecedentes del texto actual se observa que el anteproyecto que elaboró la Comisión de Estudio propuso un texto similar al reformado en 1971, pero con la salvedad de que el derecho es a reunirse “pacíficamente”, con el objeto de prevenir reuniones tumultuosas que pudieran afectar a la comunidad o a derechos de terceros.
Sin embargo, en el proyecto del Consejo de Estado, que aceptó en definitiva la Junta de Gobierno, se estimó desaconsejable dejar entregado a la ley el establecimiento de normas eminentemente policiales, ya que —en palabras de J. Alessandri— con ello se dejaría “desarmado al Presidente de la República para mantener el orden en las calles”. Esto último, en aplicación del deber constitucional del Ejecutivo de conservar el orden público, resguardando así el derecho de reunión sin afectar derechos legítimos de terceros, como es precisamente la libre circulación.
En cumplimiento de lo anterior, se dictó el Decreto Supremo N° 1086, de 1983. Dicha norma establece la necesidad de un aviso previo por parte del convocante, pudiendo el intendente o gobernador establecer restricciones a los lugares por medio de una resolución. La doctrina ha insistido en que resulta lamentable que una materia tan importante quede entregada a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la regule (“reliquia decimonónica”).
Sin embargo, todos los gobiernos democráticos han mantenido sin mayor alteración la misma y la han aplicado sin cuestionarla. Los tribunales de justicia también le han reconocido validez.
Existe, sin embargo, un proyecto de reforma constitucional (2006) que ha propuesto que el derecho de reunión deba regirse por una ley y que su ejercicio no implique lesión de los demás derechos constitucionales. Ello está en armonía con lo establecido en diversas constituciones y tratados internacionales que autorizan restricciones legales.
Parece conveniente, en definitiva, previa reforma constitucional, regular las reuniones en calles a través de una ley, en que se busque un adecuado equilibrio entre el derecho de las personas a manifestarse —el que debe ejecutarse de manera no violenta— y el derecho de las personas a transitar libremente en plazas y calles, sancionando los abusos y excesos, puesto que siempre el Estado debe velar por el bien común