 Como artículo destacado y de acceso abierto, la prestigiosa revista Global Constitutionalism , publicó el artículo “The Citizen Initiative in Chile’s constitution-making (2021–2023): Lessons from a participatory and digital mechanism in comparative perspective”, escrito por el Vicedecano de la Facultad de Derecho, Francisco Soto Barrientos, el profesor del Departamento de Derecho Público, Benjamín Alemparte Prado y el profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, Orestes Suárez Anton.
Como artículo destacado y de acceso abierto, la prestigiosa revista Global Constitutionalism , publicó el artículo “The Citizen Initiative in Chile’s constitution-making (2021–2023): Lessons from a participatory and digital mechanism in comparative perspective”, escrito por el Vicedecano de la Facultad de Derecho, Francisco Soto Barrientos, el profesor del Departamento de Derecho Público, Benjamín Alemparte Prado y el profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, Orestes Suárez Anton.
El profesor Benjamín Alemparte destaca la acogida y visibilidad que la publicación le otorga al artículo. “Se trata de una revista líder en literatura constitucional comparada en el mundo anglosajón. Y el caso chileno ha despertado y sigue despertando bastante interés.”
Los autores documentan el caso de las Iniciativas Populares de Norma (IPN) o Citizen Initiative en los dos procesos fallidos de elaboración constitucional en Chile entre 2021 y 2023, durante los cuales más de un millón de personas participaron activamente en su formulación. Si bien las IPN son un mecanismo común en procesos legislativos en distintas partes de Europa y América Latina, no se habían empleado como fórmula participativa en procesos constituyentes.
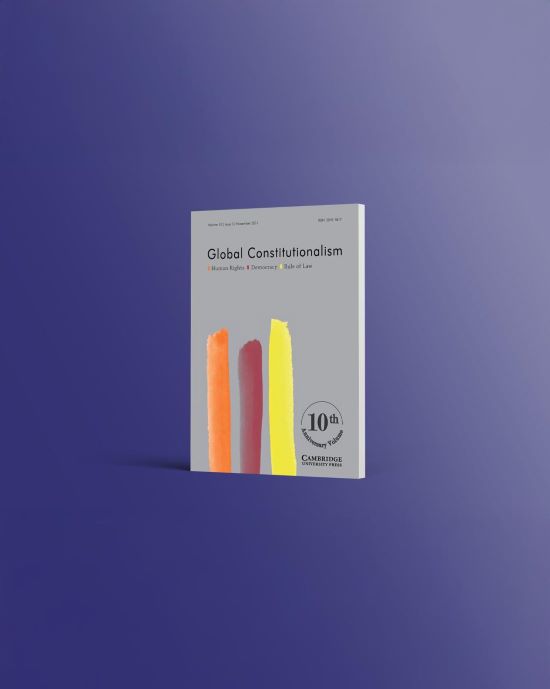 El caso chileno resulta especialmente relevante para los estudios constitucionales comparados, tanto por el uso innovador de la tecnología para promover formas de democracia digital, como por el impacto demostrable que tuvieron las IPN en ambas propuestas constitucionales, finalmente rechazadas en los referendos nacionales. A pesar de dichos rechazos, los autores sostienen que las IPN, como mecanismo participativo, probablemente perdurarán en el tiempo y en futuros procesos de elaboración constitucional. El artículo ofrece un estudio detallado de la experiencia chilena y busca extraer lecciones útiles para otros países que intenten reformas constitucionales participativas.
El caso chileno resulta especialmente relevante para los estudios constitucionales comparados, tanto por el uso innovador de la tecnología para promover formas de democracia digital, como por el impacto demostrable que tuvieron las IPN en ambas propuestas constitucionales, finalmente rechazadas en los referendos nacionales. A pesar de dichos rechazos, los autores sostienen que las IPN, como mecanismo participativo, probablemente perdurarán en el tiempo y en futuros procesos de elaboración constitucional. El artículo ofrece un estudio detallado de la experiencia chilena y busca extraer lecciones útiles para otros países que intenten reformas constitucionales participativas.
“La gran innovación es que este mecanismo de la IPN chilena, a nivel constituyente, está totalmente digitalizado. En Chile se llevó a la virtualidad y a la temporalidad que da Internet. Eso permitió que la gente estuviera al tanto y también explica la alta participación de las personas en el proceso”, explica el Vicedecano Francisco Soto.
Y agrega:
“Este es un artículo para que el mundo anglosajón entienda finalmente qué es lo que pasó y cómo se hicieron los procesos constitucionales en nuestro país”.
-Y el uso de la participación ciudadana en la formulación de una Carta Fundamental.
-Esa es “la novedad” del proceso chileno. Introduce un mecanismo como el de la iniciativa popular de norma que ha sido utilizado previamente solo en el contexto de los procedimientos legislativos, nunca en un proceso constituyente. Y además, en el caso del segundo proceso, lo hace a través de una plataforma digital operada por una tercera parte: la alianza entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
-¿Cómo describe el rol de las universidades en esta etapa del proceso?
-Muy importante, las universidades administran e involucran a la ciudadanía. Hay un esfuerzo por otorgarle una mayor legitimidad a la participación de la gente y el estudio da cuenta de que también las iniciativas populares y normativas fueron eficaces, tuvieron impacto en las discusiones.
El profesor Benjamín Alemparte añade:
“Pensamos que hoy día cuando se haga un nuevo proceso constituyente en otro país, el caso chileno y particularmente la experiencia de la Iniciativa Popular de Norma será un estándar de referencia obligatorio”.
Y señala que en el artículo también llegaron a ciertos consensos, “como que sería bueno que el trabajo de la ciudadanía no se agotara tan solo en la propuesta de una nueva norma, sino que existiera un seguimiento de la discusión de esa norma y una posibilidad, incluso, de que los representantes en la convención o asamblea constituyente puedan devolver observaciones a la ciudadanía y tener una especie de diálogo más armónico”.
-El título del artículo dice “lecciones de un mecanismo participativo”, ¿Cuáles son las lecciones que sacan ustedes?
-Al estar establecido a través de Internet, el mecanismo agilizó la participación. En el proceso constituyente había 2.000 iniciativas en la plataforma. Entonces uno podía vincularse a la que más le interesaba. Además, se podían patrocinar varias iniciativas. Eso permitió que participara mucha gente. De paso, esto hizo que se diera cierta formación cívica, porque las personas se informaban y estudiaban los temas que les interesaban. Además, como estaba en Internet, quien quisiera podía acompañar el proceso. Seguir la transmisión de las sesiones, y saber en qué terminaba cada iniciativa.
“El ejemplo chileno de participación pública en la constitución es inspirador en muchos niveles, aunque al final refleja una mezcla de logros y retrocesos. Se necesita más investigación para explorar cómo podría adoptarse el modelo chileno de IPN en otros contextos. Todavía es demasiado pronto para determinar si este diseño constitucional puede ser replicado con éxito en otros contextos, ya que su impacto a largo plazo dependerá de la experimentación continua y la evolución de las prácticas democráticas. Sin embargo, la experiencia de Chile representa un avance significativo en la búsqueda global de enfoques más inclusivos y participativos de diseño constitucional”, concluye el texto.
Descarga el artículo aquí.

